A veces uno necesita encontrar una caja de resonancia para su propia tristeza. Amplificarla. Que se desborde y el mundo se ahogue. Algunos optan por escuchar canciones deprimentes. Otros convocan a sus demonios para emborracharse o aspirar alguna sustancia. Otros se ponen a contarle a todos los mortales (y a veces a las paredes y a los postes) acerca de su problema. Y otros buscan el filo liberador de un objeto cortante. A primera vista todas esas parecen medidas de lo más idiotas: ¿Acaso cuando uno está triste no debería olvidar su pena y distraerse con algo diferente, que lo saque de ese estado? Que responda mi lado necio: No.
Pues bien la semana pasada era "una de esas semanas". No es este el espacio para hablar de mis asuntos sentimentales, laborales y hasta cardíacos, pero sentía que las malas noticias se habían conjurado para caerme encima al mismo tiempo: Todo se me había juntado. En realidad no eran tan simultáneas. Las cosas que me oprimían habían ocurrido en un lapso de cuatro semanas... Pero a mi lado necio (que se pone insoportable en esas ocasiones) se le había ocurrido relacionarlas y percibirlas paralelas e interdependientes. Más claro: Estaba hecho un idiota. Pal gato. Y encontré una alternativa para hacer catarsis: Una tocada de la Sinfónica. No era cualquier cosa. Se estrenaba en el Perú, más de un siglo después de haber sido compuesta, la Novena Sinfonía de Gustav Mahler.
A mi saudade, que conocía bien la obra (por dos viejas versiones que tengo, de Rafael Kubelik y de Leonard Bernstein) le pareció una ocasión oportuna para torturarse más. De hecho las peculiares características de la pieza y las circunstancias malditas en las que fue concebida la convertían en un veneno hecho a la medida de mi bajón. Y es que el grandísimo compositor escribió esta obra cuando, también, se le había "juntado todo": Para empezar había muerto su pequeña hija María. Una campaña antisemita contra él lo había obligado a renunciar a su puestazo de director de la Orquesta de la Ópera de Viena (que era, entonces, la más importante del mundo). Le habían diagnosticado un serio problema cardíaco (que terminaría matándolo solo dos años después) y, para colmo de males, se había enterado que su querida esposa y musa, Alma Schindler, le sacaba la vuelta con un famoso arquitecto (Walter Gropius, nada menos). Claro que a mí no se me ha muerto nadie, mi asunto sentimental se ha canalizado en términos amistosos y las arritmias que me acaban de descubrir no deberían causarme más problemas que unos gastos extras.... pero déjenme pues. Necesitaba usar a Mahler como galleta para cortarme las venas... Era mi derecho.
Una conspiración contra mi ritual
Pero las cosas no salieron como yo esperaba. Para empezar hubo problemas en la taquillla del teatro hasta el límite de la hora en que empezaría la velada, porque las maquinitas que emiten los boletos se habían averiado. Además hubo una cantidad inusualmente alta de asistentes (¡intrusos!) y al estar ocupados la mayoría de los sitios del cuarto piso no pude sentarme donde me da la gana, como suelo hacer. Así que hube de respetar, por una vez, el número de asiento de mi ticket.
 |
| La Orquesta Sinfónica Nacional (vista desde mi sitio) tocando la novena de Mahler bajo la dirección de Fernando Valcárcel |
Pero lo peor, (ah, la intolerancia) era un multitud de chiquillos a los que les encantaba conversar, pararse, hacer movimientos y hablar con señas. Entre ellos había un grupito al que le agarré tirria. Estoy seguro de que eran músicos, por el tipo de conversación que sostuvieron antes de empezar el concierto (hablaban no sé qué de un guitarrista) y porque uno de ellos movía uno de sus pies como si estuviera golpeando el bombo de una batería. El problema es que delante de su bombo imaginario estaba yo.
Eso sí, una parte de su conversación me hizo recordar a las que yo sostenía con mis compañeros de banda alrededor en el 2000, en la época en que ocasionalmente tocábamos en oscuros bares barranquinos. ¿Saben cómo son esas conversaciones? Pues uno se pone a tararear cualquier cosa, otro lo sigue, imitando el sonido de la guitarra, y otro toca una tarola imaginaria con las manos cruzadas, mientras todos suben y bajan la cabeza, rítmicamente y perfectamente sincronizados, sin que a ninguno le importe el hecho de que estén en un sitio público haciendo el ridículo. ¡qué tiempos aquellos! Lo que me faltaba: sentirme viejo. Definitivamente no eran un buen día. Mejor: Mahler dolería más. Ya saben, sarna con gusto no pica.
Eso sí, una parte de su conversación me hizo recordar a las que yo sostenía con mis compañeros de banda alrededor en el 2000, en la época en que ocasionalmente tocábamos en oscuros bares barranquinos. ¿Saben cómo son esas conversaciones? Pues uno se pone a tararear cualquier cosa, otro lo sigue, imitando el sonido de la guitarra, y otro toca una tarola imaginaria con las manos cruzadas, mientras todos suben y bajan la cabeza, rítmicamente y perfectamente sincronizados, sin que a ninguno le importe el hecho de que estén en un sitio público haciendo el ridículo. ¡qué tiempos aquellos! Lo que me faltaba: sentirme viejo. Definitivamente no eran un buen día. Mejor: Mahler dolería más. Ya saben, sarna con gusto no pica.
La previa
El programa empezó con un Concierto para Guitarra y orquesta de Celso Garrido Lecca. La pieza tiene una fuerte raigambre folclórica. El primer movimiento tiene aires de huayno y el tercero de tondero. Hay muchas secuencias en donde las maderas y la percusión marcan el ritmo. Incluso el solista tiene que hacer algunos "golpes de cajón peruano" en el primer movimiento. El guitarrista Luis Orlandini fue bastante solvente en su interpretación. Copio aquí un enlace en donde puede escucharse la última sección de la obra. Clic aquí.
 |
| El compositor peruano Celso Garrido Lecca y el guitarrista chileno Luis Orlandini |
Los jóvenes músicos que estaban detrás de mi butaca hicieron algo de ruido durante la ejecución, lo que me hizo temer lo peor para la segunda parte de la noche (cuyo mood, quiero ser sincero, cuadraba más con mi depre). Así que, durante el intermedio, me puse a buscar un sitio mejor entre los pocos que quedaban vacíos. El único disponible y que ofrecía una vista aceptable estaba sobre los herejes y ahí me instalé. Fue un error. Ahora podía ver a contraluz la silueta de sus enormes melenas moviéndose de aquí para allá, sus exabruptos nerviosos, sus varios intentos de pararse e irse y su incuestionable aburrimiento. Me distraían tanto que en muchos momentos de la velada tuve que ponerme a mirar el techo sólo para olvidarme de que estaban ahí. En principio nada eso era tan grave, pero, entiéndanme pues, yo había ido allá para desangrarme y estos mozalbetes no tenían la menor consideración con mi ritual masoquista.
Mahler 9El primer movimiento (de los cuatro que contiene) de la Novena de Mahler es difícil. Hay muchas líneas melódicas simultáneas y tanto el director como los músicos deben estar concentrados al máximo. Todo suena muy bien si los instrumentos están perfectamente alineados, pero, como la música tiene varias disonancias (el compositor coquetea descaradamente con los límites de la armonía), basta un mínimo descuido de uno de los instrumentistas para que resulte un desastre. No es raro que nuestra primera orquesta se haya demorado en sentirse preparada para afrontar esta partitura.
Aunque es un movimiento de estructura tradicional (tiene dos temas principales, un desarrollo, reexposición y coda) está completamente dominado (aunque yo diría "infectado") por dos motivos muy, muy sencillos, que lo atraviesan de cabo a rabo y que controlan todo lo que se mueve en él. El primero de estos motivos es una nota repetida, sincopada, que luce deforme, en donde los analistas han querido ver reflejada la arritmia del compositor. Por supuesto que esa noche,yo, al escucharlo, pensaba en mi propia arritimia y me sentía más maldito que él.
El segundo motivo, más reconocible, son cuatro notas expuestas por el arpa.
El resto del movimiento (cuyos protagonistas "formales" son un tema apacible y sincopado, y otro más agresivo y entrecortado) descansa sobre este material Los motivos que he mencionado parecen los cimientos inestables de un edificio a punto de derrumbarse. Muchas veces, a lo largo del movimiento, como si se tratara de una ceremonia, la música avanza y la tensión se acumula, el volumen crece y aparece una fanfarria espectacular que parece haber llegado para quedarse y de pronto todos los instrumentos se vuelven como locos y hacen una serie de figuras descendentes para que los dos motivos del inicio irrumpan, trayéndose todo abajo. El motivo de la nota repetida, es tocada estruendosamente por los metales con sordina. Y el motivo de las cuatro notas, por los timbales. Ambos elementos reestablecen, poco a poco, el ritmo, deforme y maltrecho del inicio, que en el mundo de la Novena constituye la única normalidad.
En las primeras cinco sinfonías de Mahler, las subidas de tensión terminan siempre en un clímax "tradicional". En la sexta, son cortados por violentos cambios de tonalidad mayor a menor. En la sétima lo son por una descarada ironía. En la octava, domina la grandilocuencia exacerbada, Pero en esta obra la palabra clave es "resignación". El compositor parece decir "Es lo que hay", un suelo movedizo sobre el que no se puede construir nada sin que se caiga a pedazos, pero que tenemos que aceptar porque es el único suelo que tenemos. Esa es, para mí, la esencia de esta obra hermosa y terrible.
El final del movimiento, la coda, es sorprendente. En ella suena por última vez la melodía de la fanfarria (pero tocada por los cobres en pianíssimo) seguida de una breve pero extraña melodía a cargo de una flauta que fue, a su manera, revolucionaria cuando sonó por primera vez. No porque fuera bonita sino porque es prácticamente atonal. Con ella Mahler desecha, aunque sea por unos segundos, como si ya no importara nada, las reglas de la armonía. Imagino que la mayoría de los oyentes que asistieron al estreno de la obra en 1912 (que fue póstumo, pues un año antes había fallecido el compositor) habrán creído que se trataba de un error del flautista. Pero el "feeling" que trae ese fragmento desmiente esa percepción. Alban Berg que, estuvo presente en la sala, escribió que este primer movimiento era lo mejor que Mahler había compuesto jamás.
Bueno, ¿Y como lo hizo la Sinfónica? Más o menos. Si bien la orquesta arrancó muy bien, hubo algunas "inexactitudes" en los metales en la segunda mitad del primer movimiento que hicieron parecer errores algunas de las estudiadas disonancias de la obra. La ejecución, en todo caso, fue de menos a más en cuanto a calidad y técnica aunque en el segundo movimiento me pareció que decayó nuevamente.
En el tempestuoso y difícil tercer movimiento, un scherzo saltarín y violento, la cosa mejoró mucho. Parece que la orquesta encontró por fin su camino y estuvo casi impecable.
El cuarto movimiento, Adagio, pertenece a otra categoría, a otro planeta. Es un largo tiempo lento que exige menos cerebro y mucho más corazón. Está inundando, de principio a fin, por un motivo de 5 notas que constituye el motor de toda la sección, sonando a diferentes alturas pero manteniendo, con sutiles variaciones, su estructura, primero arriba y, de inmediato, repitiéndose abajo, como un eco.
 |
| Gustav Mahler (1860-1911) |
El final del Adagio puede llegar ser desesperante para los impacientes. La música se va extinguiendo sin prisa. Muriendo, es la palabra precisa y no es hipérbole. Es una muerte resignada pero en paz. No es casualidad que esta fuera la última obra que completó el compositor (su décima sinfonía quedaría inconclusa). Los instrumentos, conducidos completamente por las cuerdas y el motivo de cinco notas van dejando de tocar uno a uno hasta quedar en pianíssimo, intercalando las notas que les quedan por breves silencios. La ejecución de este pasaje reivindicó al director y a la orquesta.
Lamentablemente, un salvaje parapetado entre el respetable, aplaudió una décima de segundo después de la última nota (por Dios, ¿no se podia esperar?) cuando lo que correspondía era permanecer en silencio reverente durante al menos unos segundos, mientras todos terminábamos de transfigurarnos. Pero no. Se soltó una piedrita y se desató el aluvión y de pronto bravi destemplados atenazaron el recinto, rompiendo la lograda atmósfera de recogimiento que habían conseguido Fernando Valcárcel y sus músicos. Pero en todo caso, al menos por el último movimiento, el aplauso era bien merecido y puse mi cuota antes de salir corriendo para evitar el rush en las escaleras.
A pesar de la conmoción y de que la sencilla melodía del final iba y venía en mi mente, a pesar del músico ambulante que se subió al micro que me llevaba a casa para cantar una de Los Rancheros (miren qué puntería: "recuerdo bien la tarde en el pasillo / en que sacaste un cuchillo / y probamos el dolor"), y a pesar de que me moría de hambre, ya no me sentí triste esa noche. ¿Fueron los aplausos inoportunos los que me sacaron de mi estado estúpido? No lo sé. Aunque la tormenta continuaba, el mensaje había calado: Hay que acostumbrarse a la arritmia, a las vacas flacas y aceptar que, a veces, lo que uno construye con esfuerzo, se derrumba. Es parte de. Hay que vivir con eso. Es lo que toca. Es lo que hay.
Lamentablemente, un salvaje parapetado entre el respetable, aplaudió una décima de segundo después de la última nota (por Dios, ¿no se podia esperar?) cuando lo que correspondía era permanecer en silencio reverente durante al menos unos segundos, mientras todos terminábamos de transfigurarnos. Pero no. Se soltó una piedrita y se desató el aluvión y de pronto bravi destemplados atenazaron el recinto, rompiendo la lograda atmósfera de recogimiento que habían conseguido Fernando Valcárcel y sus músicos. Pero en todo caso, al menos por el último movimiento, el aplauso era bien merecido y puse mi cuota antes de salir corriendo para evitar el rush en las escaleras.
A pesar de la conmoción y de que la sencilla melodía del final iba y venía en mi mente, a pesar del músico ambulante que se subió al micro que me llevaba a casa para cantar una de Los Rancheros (miren qué puntería: "recuerdo bien la tarde en el pasillo / en que sacaste un cuchillo / y probamos el dolor"), y a pesar de que me moría de hambre, ya no me sentí triste esa noche. ¿Fueron los aplausos inoportunos los que me sacaron de mi estado estúpido? No lo sé. Aunque la tormenta continuaba, el mensaje había calado: Hay que acostumbrarse a la arritmia, a las vacas flacas y aceptar que, a veces, lo que uno construye con esfuerzo, se derrumba. Es parte de. Hay que vivir con eso. Es lo que toca. Es lo que hay.
Otrosí digo
Dejo, para terminar, una versión de Leonard Bernstein con la Filarmónica de Viena del Adagio final de la Novena de Mahler. Si lo vas a escuchar anda primero a comprar tu galleta...
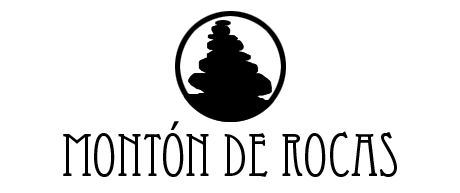














No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Si quieres comentar algo escríbelo aquí. ¡Gracias por leerme! :)