[CUENTO] El protagonista luce pequeño en la ladera. El ascenso parece fácil hasta que el suelo tiembla. Sus ojos aterrados se fijan en el montón de piedras que rueda hacia él. A duras penas logra esquivarlas, sin saber que no son de granito, sino de blando poliestireno. También ignora que la altísima montaña, de la que teme despeñarse, es una estructura de cartón que se alza a dos metros del piso del estudio de filmación.
Su memoria y su voluntad —moldeadas por el guion— le exigen encontrar un artefacto legendario cerca de la cima. Según un sabio que conoció en la víspera, solo con esa arma podrá destruir al demonio que asoló a su reino y secuestró a su reina. Tras cuatro horas de ascenso divisa una cueva. Entra. Los técnicos de efectos visuales accionan la máquina de humo, que disimula bien la escenografía desprolija. Los editores insertarán allí, más tarde, un sonido burbujeante y peligroso. El protagonista jadea, por el cansancio y el calor. Pero no suda, porque el aire acondicionado del estudio está muy fuerte. El fulgor volcánico que ilumina las paredes de granito no proviene de un río flamígero sino de un puñado de lámparas con tapas de celofán anaranjado.
A pesar de lo que sugieren sus últimos recuerdos (la batalla nocturna, las largas horas de cabalgata, el penoso ascenso por el risco), su peinado con gomina luce intacto y sus prendas, como nuevas. La espada larga en la cintura no le pesa ni le estorba y por eso cree que el acero de verdad tiene la ligereza del acrílico pintado. Varios fogonazos le cruzan la cara, pero ni su barba ni sus pestañas se le queman. Tiene miedo, pero confía: si ha llegado ileso hasta ahí, quizá sea cierto todo eso de que es el elegido.
Ve algo al fondo de un estanque hirviente. Con una mano se remanga la impecable camisa negra. La otra se introduce en la densa y colorada sopa. Resuena una fanfarria wagneriana que tranquiliza a los espectadores (que ya han visto muchas películas y saben bien que una música como esa nunca va con una escena de peligro). Recoge la pieza, la alza hasta la altura de sus ojos y la costra burda que la recubre se desprende y cae sobre el cartón piedra de la cueva, revelando su auténtica apariencia: una estrella de oro con una daga retráctil en cada una de sus puntas. La cámara lenta y los destellos agregados en postproducción permiten que la escena conmueva a todos los niños de la sala. Uno de ellos, que no ha tocado la canchita tibia ni la cocacola helada que sus padres le han comprado, se promete ver esa cinta mil veces más. Soñará esa noche que es el héroe y, al despertar y recordar su sueño, jurará que, cuando llegue a la edad de tener barba y espada, también combatirá a los monstruos que le quiten lo que quiere.
En su cuaderno cuadriculado dibujará el perfil de la cueva, con la mano del héroe recogiendo el bumerán de cinco puntas. La crayola amarilla sugerirá el oro. La roja, el fuego. La negra, el suspenso. Contemplará luego el resultado y sentirá que sus garabatos son indignos de lo que la pantalla le mostró en la víspera. Correrá hacia la cocina para interrumpir una fea discusión entre sus padres y les dirá, mostrándoles el dibujo, que deben volver al cine cuanto antes porque se está olvidando de algunas escenas y por eso no puede dibujarlas bien.
Pero el cine era, en esos años, algo tan caro y semestral que, cuando por fin logra convencerlos, todas las salas de Lima proyectan otros filmes. No existían aún ni el Betamax ni el VHS ni los aniversarios para frikis en los que los clásicos se muestran en funciones de trasnoche, así que cualquier esperanza de volver a ver la cinta depende de los caprichos del televisor, que pasa películas viejas los sábados por la tarde. Pero ¿cuándo se hace vieja una película? Durante varios meses consulta la programación de los canales en el periódico, pero nunca lee ahí el título inolvidable. Le molesta que sus compañeros del colegio no hayan escuchado nada acerca de ese filme. O que en las tiendas no se vendan juguetes con el merchandising que la película merece. ¿Te acuerdas de esa escena?, le pregunta a veces a su madre antes de describírsela. Pero los “sí me acuerdo” de ella suenan cada vez más cansados y mentirosos. Un día se le ocurre que el filme solo se preservará si se proyecta, con cierta frecuencia, en el imaginario écran de la pared de su cuarto. En esas funciones privadas, que alucina con los ojos abiertos, cambia —sin intención o con ella— el orden cronológico de los sucesos de la trama. También revisita las secuencias con nuevos ángulos de cámara, inserta efectos de sonido más aterradores e incorpora nuevos personajes. Las escenas cortas, se prolongan. Las que incluyen conversaciones largas y romances aburridos, se eliminan. Con el tiempo, el filme de su memoria es reemplazado por el que se ha inventado.
Transcurren 35 años. Sus intereses, proyectos y afectos son ahora grises y convencionales. Pero un día, al regresar de una fallida entrevista de trabajo, reconoce en una vitrina del centro comercial Arenales un afiche vintage que luce el arma prodigiosa. Aunque el diseño es tosco y hechizo, el niño que malvive dentro de él toma, por primera vez en años, el control. Robando el wifi de los vecinos se obliga a buscar información de la película. Se topa con críticas hostiles en las webs cinéfilas, testimonios sobre su sonado fracaso en las taquillas y las biografías de los actores olvidados. Tras varios intentos fallidos, logra dar por fin con una copia pirata. La descarga, con entusiasmo primitivo, visceral. Se prepara para la velada, con una bolsa de canchita fría que compra en la esquina y una botella de cocacola tibia de la bodega.
No hay solemnidad ni pasión en ese reencuentro. Constata que, si bien los personajes son creíbles y la música, excelente, la mezcla no convence ni concreta. Se nota que el castillo es de cartón, que los focos fluorescentes simulan mal la luna en las escenas nocturnas y que los extras de la batalla del pantano no luchan y se dejan matar. Una ligera picazón en la mano, un lejano claxon y una silla que se arrastra en el departamento de al lado interrumpen con facilidad su inmersión en la pantalla, como si él mismo no se creyera su propio guion. Algo llamea todavía en la escena de la cueva, pero esta no puede superar a la que ha creado su nostalgia. Incluso el happy end tiene un regusto traidor. Entiende —una vez más— que una expectativa exacerbada arruina el acto. Recostado sobre el catre, apaga la luz y mira el techo del cuartucho en el que vive. Ahí proyecta su enésima versión del filme. El héroe muere en los minutos iniciales del metraje.
Pablo Ignacio Chacón, 2021
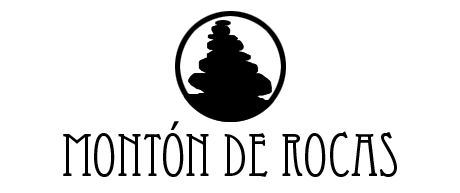












No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Si quieres comentar algo escríbelo aquí. ¡Gracias por leerme! :)