Desde mi asiento junto a la ventana miro, casi sin mirar, a los que van subiendo al bus. No me fijo en quiénes son ni en cómo son, porque estoy muy concentrado peleando conmigo. Es que acaba noviembre y empieza esa involuntaria temporada de balances de fin de año. Que lo que hice. Que lo que no hice. Lo que dejé a medias. Que por qué no hice esto, que el proximo año será, sin falta, que debes dejar de perder el tiempo, que así no vas a hacerte nunca millonario, busca un editor para tu libro, escribe algo nuevo para el blog, pide ayuda, haz esa llamada. Y estoy así, dándome de alma, como cada fin de año, cuando distingo un estuche de violín junto a la puerta plegable de adelante. Lo carga un veinteañero melenudo que lleva un abrigo largo y excesivo para el calorcito que ha empezado hace unos días. Pienso: estudiante de música, aún iluso, tan imbuido en su arte que vive al margen del clima, los horarios y las barbaridades que nos gobiernan a los que ya tiramos la toalla. Siento, también, nostalgia envidiosa. Me recuerdo a esa edad (¿22?) yendo por las calles con un estuche muchísimo más grande —que contenía un teclado de cuatro octavas—, esperando a que pase un bus medio vacío en el que pudiera ir, sin estorbar demasiado, a la sala de ensayo en donde jugaría un rato con el resto de mi banda. ¿Y este violinista a dónde va? ¿Tendrá una banda? ¿un cuarteto de cuerdas? ¿irá a ensayar con la sinfónica? ¿o es un músico ambulante que necesita unas monedas? Naaaa. Eso no. El timbre de un violín no puede competir con la bullaza de los buses, apto apta apenas para las guitarras, las zampoñas, los charangos o lo que sea que aborde con cable y amplificador. Además, el chico paga su pasaje y los músicos ambulantes, como máximo, piden la indulgencia del chofer antes de mandarse un recital. Así que, perdido el interés, vuelvo a pegar mi cabeza al vidrio, para seguir recriminándome... ¿en qué estaba? Ah: en lo mal que está todo. En los portazos que dejé que me dieran en la cara. En mi ineptitud para reparar mis rajaduras. Y estoy ahí, engolosinándome en mi mierda cuando noto, de reojo, que el patita del violín no se ha sentado todavía y que, tratando de no perder el equilibrio, abre el estuche muy despacio, como si le doliera. Levanta la cara, posa el mentón en la barbada, levanta el arco con dos dedos, cierra el estuche con el codo y empieza a mover la boca. ¿Está diciendo algo? Sí. Habla, pero no lo parece, quizá porque está mal de la garganta o esta es la primera vez que se dirige a los pasajeros de un bus limeño viernes por la tarde. Si yo consigo distinguir sus palabras tenues es solo porque está a tres asientos de mi sitio, pero dudo mucho que se enteren los que conversan, fuerte y claro, más atrás. Ceremonioso, anuncia que tocará música europea. Anuncia una de Bach. Bach en micro. Esto es nuevo, me digo, tienes toda mi atención, le digo, mentalmente, así descanso un poco de golpearme o vuelvo luego, con más fuerza. Quién sabe, a lo mejor es un virtuoso y vale la pena escucharlo. Pero no. Lo que sale de su instrumento es una tonada simplona, poco elaborada, casi un ejercicio estudiantil. Para colmo una de las cuerdas parece estar desafinada. Y la potencia de su melodía es incapaz de superar a la de las bocinas que se meten por las ventanas, a las risotadas que intercambian los del fondo y al barullo tembleque del motor.
Mientras toca, abordan otros pasajeros. Como el chico ocupa todo el ancho del pasillo, los recién llegados también hacen piruetas para pasar por donde está. Al menos muestran algo de respeto. ¿O es temor? El sonido tan poca cosa del instrumento haría creer a cualquiera que un pequeño roce puede romperlo y sabe dios cuánto costará. Pero, aún esforzándose, no logran pasar. Y se lo dicen. Y el músico, resignado, incomprendido, suspende su melodía y se hace a un lado. Luego de que todos pasan, vuelve al ataque, desde el punto exacto en el que se había quedado, aunque ahora que el bus está más lleno, se le escucha todavía menos. Cuando por fin acaba, pienso que se irá, un poco avergonzado (por sus fallos), un poco triste (por la indiferencia del público) y un poco rabioso (por la pésima acústica del local). Pero no se va. Como si nada, con su misma voz pausada y miniatura, anuncia un minué de Bocherini. En ese preciso momento el autobús gira a la mala para adelantar otro vehículo. El chico pierde el equilibrio y por poco se cae con violín y todo. Duda un momento. Pienso que estará harto y que, ahora sí, se bajará en el siguiente paradero, arrepentido de su show. Pero en vez de hacerle caso a lo que pienso, camina hacia el asiento libre que está a mi lado, estratégicamente situado —recién ahora me doy cuenta— en el mero centro del autobús. Y se sienta junto a mí para seguir tocando...
Cuando termina, rebusco disimuladamente en mi bolsillo pues, estoy seguro, que ahora sí se irá. Pero antes de que saque la moneda, vuelve a hablar. Incansable, anuncia una pieza de Rameau. Y la toca. Y se equivoca. Y termina. Y va de nuevo con la lengua y dice que ahora tocará otra de Schumann. Y la toca y se equivoca y otra vez lo mismo. El bus está más lleno y pienso que, siquiera por prudencia (su instrumento es frágil y la gente empieza a apretujarse) debería terminar ya con el concierto. Cuando acaba también esa anuncia, por fin, "una última pieza": un huayno. Deseo entonces, de todo corazón, que se reivindique, que lo haga increíblemente bien, que el arco raspe fuerte, que marque claro el ritmo, que nos contagie de emoción a todos y que alguien, incluso, lo acompañe tarareando, porque la pieza que tocará, sin ninguna duda, será reconocida por todos los de a bordo. Pero la infame cuerda grave también destruye su Valicha. Caleta, curioso, sin que pueda darse cuenta, lo miro: toca con los ojos entrecerrados, concentradísimo. Está metido en su música, a pesar de la incomprensión general y de sus desafinaciones. Bueno o malo, se la cree. Y si te la crees, no tienes miedo, no te averguenzas, solo avanzas, convencido y dispuesto a convencer. Con confianza. Concha. Fe. Algo de eso debe ser. O quizá no es eso. Quizá sí alcanza a darse cuenta de sus fallas y, a pesar de ellas, persiste. Porque sabe —mejor que yo, sin duda— que el temor al ridículo solo sirve para no hacer lo que hay que hacer
Cuando termina, abandona el asiento, pasa al frente, agradece con su vocecita la atención del respetable y empieza a avanzar por el pasillo con la palma extendida. Recibe muchas monedas. La que yo le doy no se debe, como acaso cree, a sus talentos como músico sino como maestro. Luego de que se baja del carro, me vuelvo a verlo por el ventanal trasero. Porque quiero saber qué es lo que hará ahora: ¿lanzará el violín a la vereda y lo pisoteará? Nada: erguido en el paradero, con su abrigo incomprensible, aguarda a que otro bus se acerque a recogerlo. Quizá se atreva esta vez a no pagar pasaje. Quizá encuentre un público entusiasta. Quizá, después del ensayo que ha hecho en nuestro carro, toque esta vez mucho mejor. Hay algo cinematográfico en la escena: el sol de la tarde está al fondo, declinante, justo detrás de él. Y el artista, a contraluz, es solo una sombra. Pero una sombra rodeada de rayos. Una sombra que brilla.
Entonces... ¿En qué estaba? Ah, sí: las cosas hice mal o no hice este año, ¿no? Bueno, pero aún no acaba el año.. Quedan unas semanas para ponerme al día. No tendría que ser tan difícil. cosa de hacer, nomás, con concha, sin pensarlo tanto. Total, ¿qué es lo peor que podría pasar? Meter la pata y desafinar un poco. Luego, igual, podré volver a intentar, con la lección más ensayada, en el autobús que venga después.
Pablo Ignacio Chacón
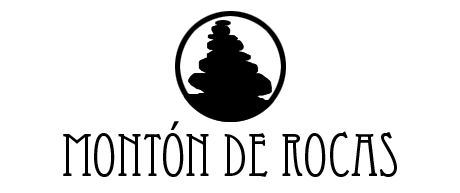












Lindo Pablito :)
ResponderBorrar