El ventilador de pie está a su máxima potencia. Las hojas de la ventana, completamente abiertas. Las cortinas, bien cerradas con unos ganchos de ropa. No queremos que se abran porque, justo detrás, el sol le pega a todo lo que se mueve. Mi abuela acaba de terminar de hacer sus ejercicios, que consisten en mover los pies hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera pataleando al borde del mar. De eso me acuerdo mucho... Yo correteaba en la playa y le decía que se metiera al mar con mi hermano mayor y conmigo. Pero ella nos decía, riéndose, que prefería mirarnos desde donde estaba sentada, en la orilla, pateando los residuos de las olas que llegaban hasta sus pies. Han pasado muchos veranos desde entonces. Hace varios que ella no va a la playa. Y en éste, con mayor razón.
Dice que tiene frío. Los demás (una tía, mi madre, yo), no nos movemos para no sudar más.... Pero ella se ha tapado con una manta. Qué será. La edad, las defensas bajas, los medicamentos que toma... Pero el hecho de que hoy sólo nos preocupen sus fríos de verano, es casi una bendición.
Dice que tiene frío. Los demás (una tía, mi madre, yo), no nos movemos para no sudar más.... Pero ella se ha tapado con una manta. Qué será. La edad, las defensas bajas, los medicamentos que toma... Pero el hecho de que hoy sólo nos preocupen sus fríos de verano, es casi una bendición.
Hace algunas semanas mi abuela perdió, no sabemos si por un tiempo o para siempre, la independencia de la que tanto se enorgullecía. Porque antes de caerse en el baño de su casa, a sus casi 92 años, podía caminar con apoyo de su bastón y su andador. Ahora, en cambio, hay momentos en los que parece estar privada hasta de su propio cuerpo.
El día en que ocurrió todo, avisado por mi madre, llegué justo en el momento en que el paramédico y el chofer de la ambulancia discutían la mejor forma de transportarla a la clínica. Los ayudé como pude a ponerla en la camilla y a inmovilizar su pierna izquierda (que estaba girada hacia un lado). Haciendo piruetas, la acomodamos más vertical que horizontal en el estrecho ascensor del edificio en el que vive. Subí con ella a la ambulancia y, durante el viaje, traté de hacer bromas para distraerla del dolor y del susto. Como el tráfico era intenso, el chofer prefirió cortar camino por la Costa Verde.
—Mira todo lo que haces para que te lleven a la playa —le dije.
— Sí —respondió con una sonrisa—, se siente el olor.
Se refería al mar, pero no podía verlo, porque las ventanas de las ambulancias no han sido hechas para que los heridos se distraigan con el paisaje. No se quejaba y aseguraba que no tenía dolor. Pero ¿Le dolía? ¿Estaba asustada? ¿O sólo fingía estar serena para que no me preocupara? En realidad yo estaba más preocupado por mi madre (que nos seguía en su auto, a una velocidad a la que no está acostumbrada) que por ella, que estaba, mal que bien, en manos del personal de urgencias.
Las radiografías confirmaron los temores. El fémur izquierdo se le había roto en varios pedazos y los músculos de su muslo estaban llenos de astillas. Te tienes que quedar, le anunciamos. No se sorprendió. Fue el primero de muchos días largos. Tardaron en asignarle un cuarto. Luego vino lo de la hemoglobina baja, el montón de bolsas de sangre, las diferentes opiniones de los médicos, que aparecían de improviso y luego se hacían humo durante horas, los fierros y los clavos quirúrgicos que había que comprar, la operación en vísperas de navidad, la llegada de urgencia de mis tíos que viven fuera, el nerviosismo de toda la familia por la permanente incertidumbre y las tensiones y discusiones que siempre aparecen cuando uno menos las necesita.
Semana y media después volvió a su casa. La cama que usó durante décadas fue sustituida por otra con palancas y manijas, más adecuada para que los demás la ayuden a comer y a asearse. Algunos días, cuando estábamos presentes varios de la familia, podíamos cargarla: Uno sosteniéndole la pierna y manteniéndola horizontal y otros dos asiéndola de los brazos y maniobrando en el reducido espacio disponible para colocarla en su silla de ruedas y poder llevarla a la salita, donde podía refrescarse un poco, pues su habitación se había vuelto sofocante.
En esos primeros días hubo mucha gente y visitas. Pero a medida que pasaban las semanas, que la gravedad de la situación disminuía, que la rutina se estabilizaba y el verano golpeaba más fuerte, el pequeño departamento dejó de acoger multitudes. Yo mismo no acudí tantas veces como hubiera debido. Pero un domingo, en que sólo fuimos mi madre y yo (estaba una enfermera también) me hice cargo de ponerla en su silla y de llevarla hasta el balcón de la sala para que se refresque un poco. Hablamos del verde intenso que los árboles adoptan en esta época del año y de los edificios que más allá tapan el mar. Luego, se puso a mirar por largo rato los mechones rojos y morados que cruzaban el cielo de Lima. Supongo que muchas veces, a lo largo de su vida, ella había sabido apreciar esas y otras cosas cotidianas que había a su alrededor. Pero esa tarde sus ojos brillaron como si fuera la primera vez que veían un atardecer de verano.
Es el mismo brillo que mostró unas dos semanas después. Ella estaba en su habitación y se le ocurrió que quería poner el pie malo en el suelo.
—Yo puedo hacerlo —dijo
Mi mamá y yo le respondimos que no, que aún no han soldado los huesos, hay que tener cuidado, la herida aún es muy frágil, el doctor no quiere, etcétera. Pero se encaprichó, erre con erre, "quiero pisar, yo puedo". Al fin, la ayudé a sentarse en su cama y, puse mi cuerpo contra el suyo para que no resbalara. Le sostuve la pierna y se la fuimos bajando muy lentamente, mirándola a la cara, pendientes de cualquier mueca que pudiera hacer o cualquier "ay" que pudiera decir. Pero mantuvo su expresión tranquila y expectante hasta que su su planta llegó hasta el piso. Completa. En ese momento se aferró a mí haciendo unas ruidos de lo más extraños. Yo pensé que algo le dolía pero pronto entendí que eso que estaba mojando mi hombro era pura esperanza. Supongo que el hecho de tener una meta que superar y de saber que podía lograrlo, ante el escepticismo de los demás, era todo lo que necesitaba para sentirse fuerte de nuevo. A pesar de ser llevada y traída, de estar sometida a horarios que ella no decidía y de tener que adecuar los ritmos de su cuerpo a la disponibilidad de alguien que la cambie y la asee, mi abuela se había salido esta vez con su gusto. Había puesto "la pata en el suelo", solo porque le dio la gana de hacerlo. Era una declaración de independencia, un "yo puedo", un "no estoy acabada". Fíjense todos. Cómo les quedó el ojo. Pa que vean.
Han pasado varios días de eso. La de hoy, es una tarde más caliente y menos emotiva. La he visto hacer sus ejercicios, pie arriba, pie abajo. Sus movimientos son poco ambiciosos y notamos que se cansa rápido. Todo indica que la recuperación será larga, lenta, costosa y que el clima enrarecido que los demás producimos —y que ella finge ignorar—, no se irá en un buen tiempo. Pero creo que mi abuela no tardará en hacer algo —algo bueno, claro— que nos dejará boquiabiertos de nuevo. Quién sabe si termina poniéndose de pie. Quién sabe si logra dar un paso. Quien sabe si logra mojar otra vez sus pies en la orilla del mar mientras nos dice que en los veranos de antaño no hacía tanto frío. Quién sabe qué. A lo mejor hasta logra que en la familia todos nos llevemos bien. Le tengo fe. Las mujeres irrompibles, como ella, son capaces de producir todo tipo de milagros.
(7/02/2016)
—Yo puedo hacerlo —dijo
Mi mamá y yo le respondimos que no, que aún no han soldado los huesos, hay que tener cuidado, la herida aún es muy frágil, el doctor no quiere, etcétera. Pero se encaprichó, erre con erre, "quiero pisar, yo puedo". Al fin, la ayudé a sentarse en su cama y, puse mi cuerpo contra el suyo para que no resbalara. Le sostuve la pierna y se la fuimos bajando muy lentamente, mirándola a la cara, pendientes de cualquier mueca que pudiera hacer o cualquier "ay" que pudiera decir. Pero mantuvo su expresión tranquila y expectante hasta que su su planta llegó hasta el piso. Completa. En ese momento se aferró a mí haciendo unas ruidos de lo más extraños. Yo pensé que algo le dolía pero pronto entendí que eso que estaba mojando mi hombro era pura esperanza. Supongo que el hecho de tener una meta que superar y de saber que podía lograrlo, ante el escepticismo de los demás, era todo lo que necesitaba para sentirse fuerte de nuevo. A pesar de ser llevada y traída, de estar sometida a horarios que ella no decidía y de tener que adecuar los ritmos de su cuerpo a la disponibilidad de alguien que la cambie y la asee, mi abuela se había salido esta vez con su gusto. Había puesto "la pata en el suelo", solo porque le dio la gana de hacerlo. Era una declaración de independencia, un "yo puedo", un "no estoy acabada". Fíjense todos. Cómo les quedó el ojo. Pa que vean.
Han pasado varios días de eso. La de hoy, es una tarde más caliente y menos emotiva. La he visto hacer sus ejercicios, pie arriba, pie abajo. Sus movimientos son poco ambiciosos y notamos que se cansa rápido. Todo indica que la recuperación será larga, lenta, costosa y que el clima enrarecido que los demás producimos —y que ella finge ignorar—, no se irá en un buen tiempo. Pero creo que mi abuela no tardará en hacer algo —algo bueno, claro— que nos dejará boquiabiertos de nuevo. Quién sabe si termina poniéndose de pie. Quién sabe si logra dar un paso. Quien sabe si logra mojar otra vez sus pies en la orilla del mar mientras nos dice que en los veranos de antaño no hacía tanto frío. Quién sabe qué. A lo mejor hasta logra que en la familia todos nos llevemos bien. Le tengo fe. Las mujeres irrompibles, como ella, son capaces de producir todo tipo de milagros.
(7/02/2016)
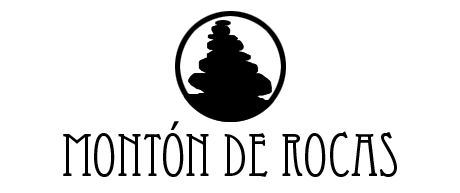












No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Si quieres comentar algo escríbelo aquí. ¡Gracias por leerme! :)